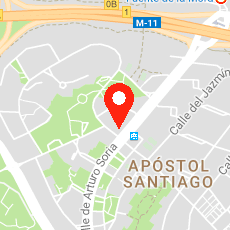No sabíamos que la guerra pudiera ser tan bella
Por los que ya se fueron, y para que los que están por irse lo hagan con la mayor dignidad posible, yo me quedo en casa.
Mi padre nunca fue la persona más optimista del mundo. De entre los muchos recuerdos que conservo de él está la definición que me dio en su día de la paz: el periodo de tiempo que transcurre entre dos guerras. Se me quedó grabada porque pese a ser contraintuitiva y transmitir pesimismo, tenía una lógica impecable. Pero esa lógica hace unos días que se ha hecho añicos para mí.
Escribo estas líneas a día 22 de marzo de 2020, en Madrid. Hace una semana estrenábamos en toda España el estado de alarma por las crisis del coronavirus, y hoy se ha anunciado un secreto a voces: su prórroga hasta (al menos) el 11 de abril. En mitad del drama sanitario y social que estamos viviendo, el lenguaje bélico se abre paso ante la amenaza que supone el enemigo común, el virus.
El SARS-CoV-2 está demostrando ser un enemigo despiadado. Su contagiosidad y el sigilo con el que se mueve entre portadores no sintomáticos ha desencadenado una pandemia de dimensiones sólo vistas en los libros de historia. Y cuanto peor se ponen las cosas, más desafía este miserable a nuestros deseos más altruistas, pues la manera de proteger a sus potenciales víctimas consiste en que nos mantengamos alejados de éstas. La nueva forma de demostrar afecto por nuestros mayores, nuestros enfermos, nuestras familias y nuestras amistades implica no hacerles visitas, justo cuando más podrían necesitarlo.El mejor medio de ayudarnos los unos a los otros pasa por quedarnos en casa y no salir salvo para lo imprescindible. Así las cosas, las calles se han convertido en un desierto donde los pocos transeúntes se esquivan activamente y en los supermercados se respetan distancias esperpénticas entre clientes.
Y de repente, antes de que nos diese tiempo siquiera a asimilar la distopía en la que habíamos amanecido, surgió la magia. Nuestros sentimientos gregarios traspasaron las paredes de nuestras casas a través de la tecnología, y ahí estábamos todos puntuales como no he visto en mi vida aplaudiendo al personal de servicios sanitarios, de alimentación, limpieza y seguridad que velan por los demás. Ahí nos mantenemos cada día a la misma hora y ahí seguiremos hasta que esto termine. Poco a poco hemos ido descubriendo iniciativas para superar la frustración que generaba no poder ayudar de otro modo, como la de escribir cartas a unos enfermos que sufren en soledad. “A este virus lo mata la solidaridad” es ya un clamor popular nacido del consejo de los profesionales de la salud, y esa solidaridad ha brotado en los barrios de diferentes formas, desde el confinamiento hasta llevarles la compra a los más vulnerables a la exposición social durante la epidemia.
El ser humano va a vencer al COVID-19 porque tiene mejores armas. Donde la enfermedad ha intentado separar, nos ha encontrado más unidos que nunca. Y donde intenta exterminar, se ha topado con la herramienta más decisiva de nuestras vidas: la ciencia. Mientras tanto, esperaremos lo que haga falta. Abusaremos del teléfono y las videoconferencias para seguir sintiendo el abrigo de nuestros seres queridos. Demostraremos lo que ya sabían, que en la adversidad pueden contar con nosotros. Y todo porque, mientras la ciencia siga haciendo de las suyas, será nuestra capacidad de sacrificio lo que salve vidas.
He titulado estas líneas haciendo un guiño a un maravilloso reportaje de Ander Izaguirre que leí hace años sobre Chernóbil, cuya historia sirve de inspiración en estos momentos. Tampoco es casualidad que haya mencionado a mi difunto padre: su recuerdo perenne me está acompañando especialmente en estos días. Por los que ya se fueron, y para que los que están por irse lo hagan con la mayor dignidad posible, yo me quedo en casa.